Ramble Planet: un mundo familiar y extraño
By calei2copi0

Ramble Planet, contra todo primer pronóstico, nos es extrañamente familiar. Tal y como lo hace la nave del protagonista, nos estrellamos contra un planeta de mecanismos confusos, de raras costumbres y de criaturas excéntricas; un planeta que en su día pudo albergar vida significativa con todo lo que eso arrastra consigo —en último término, su ruina—, pero que en el presente, donde acaso quedan los escombros, es únicamente apreciado como destino turístico.
En Badmark, este planeta, todo lo que nos rodea es foráneo. Y aún así, el modo en el que llegamos a conocerlo no podría ser más inmediato. Navegamos un mundo plano que funciona en retícula, con cuatro direcciones posibles en el desplazamiento —las mismas de siempre, para qué repetirlas— que no dan cabida ni a la más pequeña desviación. No hay una cámara que ofusque, no hay sensibilidad en los controles; es un movimiento directo, binario, inequívoco. Y aún así, yendo hacia el norte aparezco por el sur —¿cuál es el sur, de todos modos?— y si intento atravesar el muro a lo largo, me doy cuenta después de un minuto o dos de que es un muro infinito.
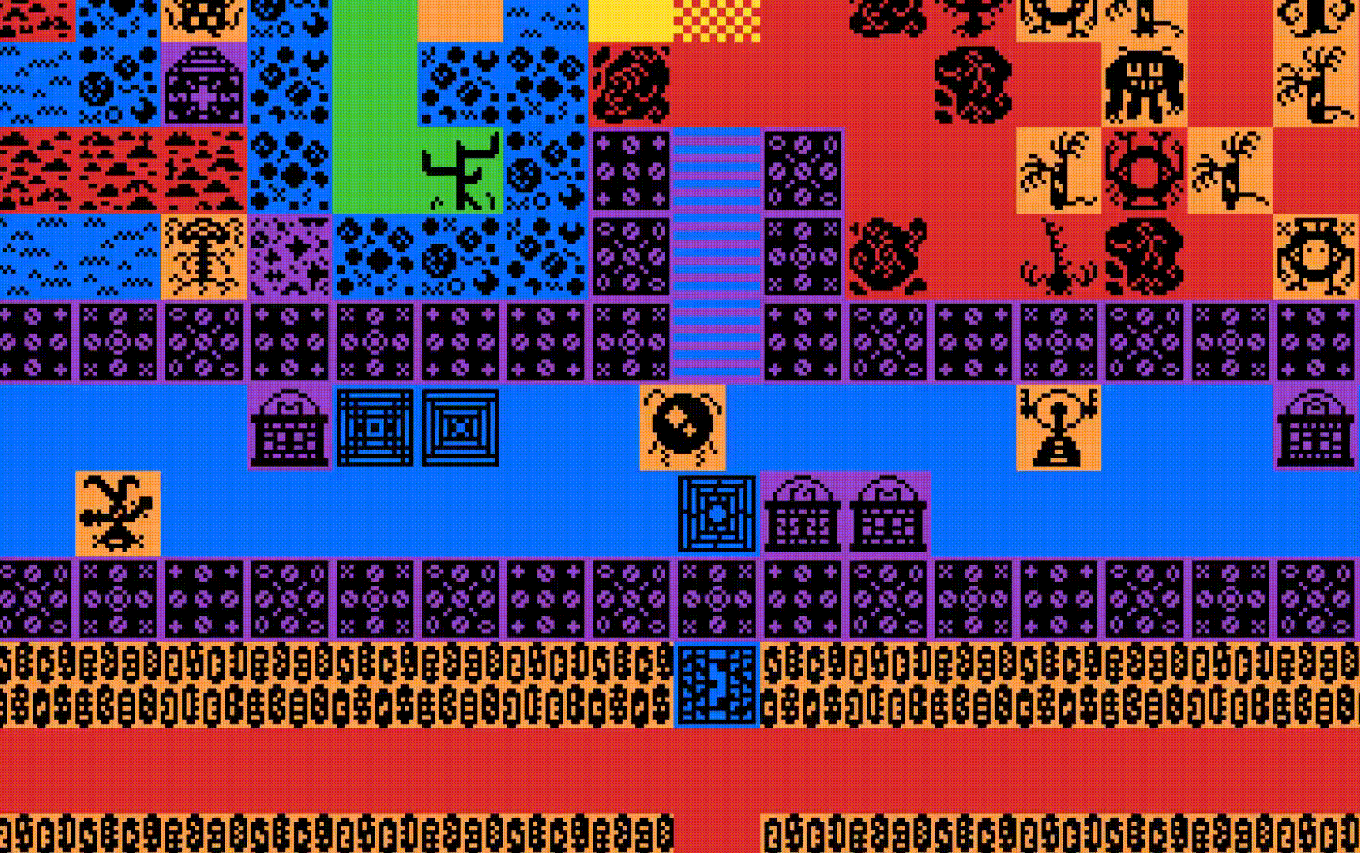
Nuestra forma de interactuar con este mundo es frontal y conocida, pero el mundo opone resistencia, nos repele. Primero con sus colores chillones, luego con sus sinsentidos espaciales y ya después con su prosa profética. Badmark es en verdad un lugar extraño, y no sin asumir el riesgo. Ramble Planet es desalentador, es hostil, es inasible. Es un RPG, sí, pero uno que no tiene una historia propiamente delimitada, que no tiene personajes, en el que controlas a un bicho mudable y en el que las batallas son puro texto sin acción, tensión o incertidumbre. Si vienes aquí por el género, porque por qué otra razón ibas a venir, no veo adónde podrías agarrarte.
Pero le das un tiento porque eres paciente. Y nada, no hay manera. Para derrotar a las criaturas de Badmark debes tener un nivel igual o superior al suyo. Para subir de nivel, tienes que conseguir diez puntos de experiencia. Para conseguir un punto de experiencia, debes matar a un monstruo. Y para matar a un monstruo, tu nivel debe ser igual o superior al suyo. Pero tu nivel es cero y casi todos los monstruos son más fuertes que tú.
Este es el mayor reto que ofrece Ramble Planet: el de sobreponerse al primer nivel. Porque los monstruos a los que puedes hacer frente no son precisamente los que te pillan cerca y eso te obliga a explorar Badmark en profundidad. Esto no es un campo de batalla y no puedes atravesarlo a lo bruto. No porque una pronta derrota te devuelva a la realidad de tu impotencia y acaso te anime a hacerte más fuerte, que suele ser el caso de la mayoría de RPGs, sino por razones físicas. Los habitantes de Badmark son parte de este mundo, de este entorno, y su presencia en él casi se concibe a modo de accidente geográfico. No poderle hacer frente a un monstruo que obstruye un pasaje significa no poder atravesar ese pasaje y no lo que la batalla como pretexto pudiera dar a entender.
A todo esto subyace una filosofía de diseño profundamente espacial que tiene la exploración por estética. Pelear no significa pelear. Pelear es una mecánica fundamental para la exploración; es el machete usado para abrirse paso por la selva y no para matar. Por eso toda pelea comienza con una descripción de la criatura —un descubrimiento— y termina, si es que empieza, con una muerte súbita que resignifica el entorno. También por ese motivo, mientras rastreamos el planeta en busca de rivales que nos den acceso al primer nivel, por pura casualidad encontramos una armadura inspeccionando una lápida. Y esa armadura nos regala un nivel entero. Al final el combate siempre lleva, por un camino o por otro, a la exploración —y ésta se ve gratamente recompensada—.
En ese sentido, Ramble Planet, más que de cualquier otro RPG, me trae recuerdos de The Legend of Zelda. Aún así, el más reciente se desmarca de la supervivencia y del combate estratégico —del peligro, en definitiva. Abandonar una pantalla en el primer Zelda trae consigo una transición lenta, un cierto suspense que nos prepara para lo desconocido, lo que se oculta más allá de los confines de lo ya superado. Nada más llegar a la siguiente pantalla, tenemos menos de un segundo para memorizar el espacio antes de que aparezcan los enemigos y así bosquejar una aproximación a la pelea. Esto se subvierte en algunas mazmorras con habitaciones oscuras en las que de entrada vemos a los enemigos pero no el espacio, los obstáculos ni los vacíos. Para iluminar la sala debemos usar la vela, pero eso implica haber entrado ya en la batalla y sufrir las consecuencias de no contar con esa prerrogativa estratégica.
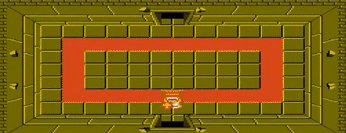
Badmark es continuo y fluye sin cortes entre pantalla y pantalla. Todo es accesible, todo es ininterrumpido y el mundo es infinito y se pliega sobre sí. Todo es seguro, todo es apacible. Puedes interactuar con bestias inmortales sin temer por tu vida y puedes apreciar su grandeza a milímetros de distancia. Lo peor que puede ocurrir es que el videojuego te recuerde que aún te falta poder pero, ¿qué más da, si ni siquiera es del todo cierto?
No existe el peligro porque no existe la confrontación, ese contacto definitivo. Ahora que tenemos varios niveles, todo este mundo está a nuestra merced y poco importa que haya por ahí un par de bichos a los que aún no podamos derrotar. Ahí pueden estar y ya iremos a buscarlos. Entre tanto, esta aventura ha devenido paseo turístico, navegación y minuciosa búsqueda de secretos en una civilización exótica.

Si me seguís habréis captado ya lo mismo que yo capté a medida que habitaba Badmark: este videojuego tiene un engranaje colonialista impepinable. Llegamos a un planeta desconocido y aniquilamos a toda forma de vida a nuestro alcance, que precisamente por el sistema de combate se nos presenta pacifista, o a lo menos pacífica; profanamos lugares sagrados en busca de nuestro propio deseo y capital y no me olvido, por otro lado, del esencialismo racial presente en casi todas las propuestas del autor: la raza que escojas no solo determinará tus habilidades, cosa que ya es menester, sino también tu historia y tu final. Cuando termina el viaje, tras haber expoliado Badmark, volvemos a casa para recibir toda la gloria. Y el juego ya lo dice claro: para volver con las manos vacías, será mejor que no volvamos.
En esta obra queda impresa una mirada simple sobre estas cuestiones que traiciona a su propio diseño las pocas veces que intenta ser crítica. Todos los enemigos son, se especifique hostilidad o no, posibles presas para nosotros y sin mucha alternativa. Sin embargo, una especie determinada de monstruos solo está ahí para plantear una disyuntiva moral coja por todas las patas, como si por algún motivo infantil matarlos a ellos fuera diferente de hacer lo propio con todos los demás. Se puede decir sin riesgos que todo esto embarra una experiencia por lo demás destilada y brillante en su aproximación a la historia y la cultura. Pero muy a su pesar y al mío, esta visión casi queda sepultada bajo una ejecución tosca de dichos conceptos. Casi.
Parece fácil borrar la historia de Badmark o reescribirla palabra por palabra con cada fatídico paso que damos por sus tierras, pero su legado es perenne y su marca indestructible. Por lo menos eso está fuera de nuestro alcance.
No es verdad —no por completo, no estrictamente y no en la miga— lo que decía antes de que Badmark sea un mundo infinito, sin bordes. En lo lúdico, eso sí, Badmark es un mundo abierto y perfectamente transitable. Pero, ¿cómo podríamos hablar de la ausencia de barreras en una tierra separada en dos por un muro colosal, testigo de la sangre derramada de unos y de otros? El combate no es visceral ni sangriento ni recreativo en esta obra, pero porque la violencia ya está en otra parte: en las guerras y en todos los cadáveres que han dejado tras de sí, o en un gobierno represivo o en el museo de un pueblo abandonado en el que se utilizan hologramas porque la especie de sus habitantes se extinguió hace demasiado tiempo. Aquí las barreras no son espaciales, sino culturales. La violencia no es jugable, sino histórica. Todo se evoca y todo se siente pero nada es tangible. Y lo poco que lo es, sólo sabemos destruirlo.
No es rebuscado sacar de Ramble Planet el mensaje, sea más o menos prolijo, de que nuestra sola presencia en este mundo ya es destructiva. Que la interacción, en un mundo tan abstracto como este, de escala tan alejada del nuestro, es violenta. Los combates son parcos y no se da ningún detalle, el sprite del enemigo se esfuma y eso es todo lo que sabemos.
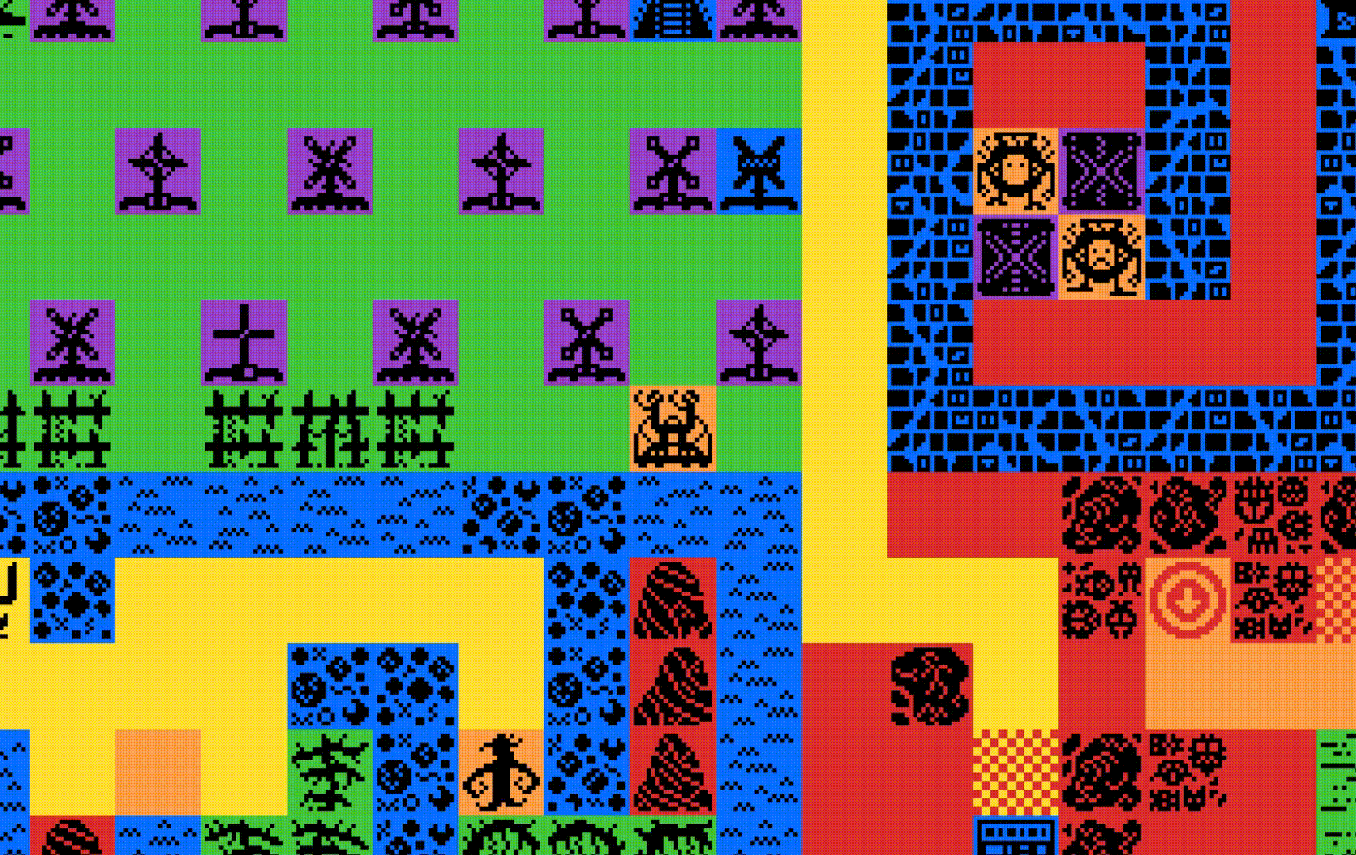
Todas las criaturas de este mundo están hechas de un puñadito de píxeles caprichosos, de apenas dos fotogramas de animación y sin embargo, no hay nada en su biología, en sus gestos, en su actitud o en sus costumbres —¡mucho menos en su historia!— que nos resulte demasiado difícil de comprender. Me recuerda a la filosofía de diseño que tan bien caracteriza la obra de autores como Michael Brough, que en una entrada de su blog dice lo siguiente: “En las canciones populares que pasan de generación en generación, la versión de cada persona es diferente incluso aunque todas ellas se puedan reconocer claramente como la misma canción. Las cosas sólo parecen iguales entre sí cuando las abstraes, cuando las miras desde la distancia; míralas de cerca y ahí está todo el detalle, y todo es único. La abstracción es una herramienta mental poderosa pero con ella te arriesgas a perder de vista lo más importante.”
La abstracción es una herramienta en efecto poderosa. Lo es tanto que, al abstraer un árbol a una expresión vaga, casi universal, pierde todo lo que lo hace único. Y aún así, es gracias a esa universalidad que cualquiera puede imbuir cada árbol de significado. Ramble Planet enriquece sus imágenes por esta vía, y además de ofrecerte un mundo geométrico con suficientes huecos para encajar tus correspondencias, con gráficos vagos de los que parece que solo quedan sus ruinas, adopta esta lógica en lo mecánico, a modo de introspección y siempre acorde con el tono del juego.
Ya desde el principio de la aventura se puede conseguir un aparato que sirve de guía turística y que te dice dónde estás, porque muchas veces necesitas saberlo. Y te describe ese lugar. Pero lo hace como un anuncio publicitario, procurando venderte un paisaje bidimensional que, echando un vistazo rápido al aspecto del juego, se corresponde con aquello que intentan venderte. Pero aquí mismo se añade una nueva dimensión: la de las impresiones del avatar sobre el paisaje. Justo debajo de la descripción, el avatar opina sobre lo que realmente estás viendo. No en lo visual, no; eso ya es asunto tuyo. Pero sí te explica lo que te hace sentir ese sitio. Sientes los espectros que lucharon en el muro o el murmullo de las almas perdidas en el cementerio, y sus reflexiones fatigan tu cordura. Sientes nostalgia en una granja de viento obsoleta pero también sientes esperanza por el progreso. Todos estos sentimientos llenan de vida Badmark y lo hacen voluminoso.

La dimensionalidad está ahí presente en todas partes: en el subsuelo, con su aura represiva y la atomización de los que lo habitan, e incluso en las baldosas del muro o las de un edificio, que evocan verticalidad. Todas sus manifestaciones se agolpan de una sola vez en un único plano y menguan así la hondura con la que podemos interactuar con Badmark en pos de mayor alcance. No en lo técnico pero sí en espíritu, Ramble Planet es afín al género independiente de los flatgames, y en esta entrada veo cristalino el porqué. Canaliza su profundidad a través de la planicie, de esas perspectivas perdidas en el prensado que intuimos en nuestro viaje.

Escribo este texto con urgencia porque me acuesto y no puedo dormir de la fascinación que despierta en mí esta obra. Porque este videojuego injerta vida en un entorno con un puñado de píxeles, con un puñado de palabras o con un puñado de sonidos. Porque este videojuego, pese a todo, es uno de los mejores que yo he jugado jamás. Por eso, por lo ya dicho y por lo que aún queda por decir —y en esto os cedo el relevo— espero haberle hecho justicia de algún modo.

Publicado el 20 de diciembre, 2018.
:)
